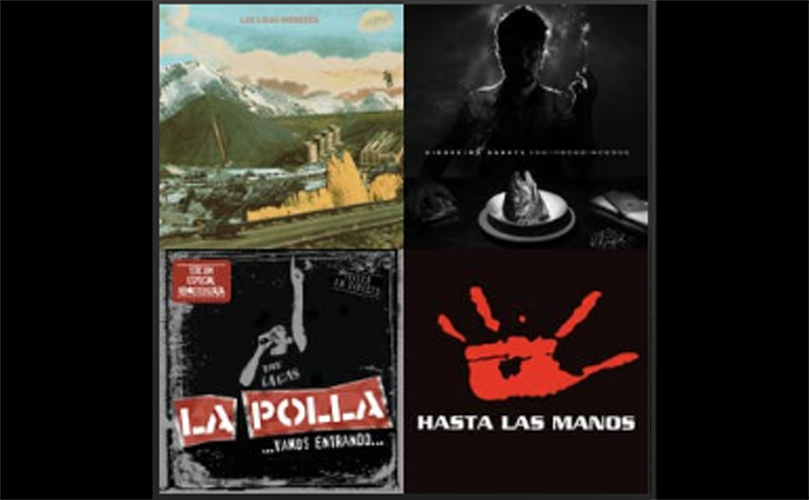La administración de la cuarentena es para las personas con capacidad de quedarse en sus casas con patio y jardines, casas con heladeras llenas y mascotas limpias que suben a la cama de sus dueños. Familias que ya eran felices antes del Coronavirus y ahora lo muestran por los canales de televisión. No es para los que necesitan de la movilidad social para comer cada día ni para las personas que, simplemente, necesitan de aire puro y fresco para respirar, o andar unos minutos bajo el sol.
Camino todas las mañanas por una ciudad que se muestra hostil, desconfiada. Los porteños activan la presunción de culpabilidad como un anticuerpo social que ponen acción cada vez que algo desconocido los atraviesa. Y yo, que vengo desde cuarenta kilómetros, soy un sospechoso más. Siento la mirada inquisidora, oigo los susurros por debajo de los tapabocas. El paisaje de sonrisas, pulgares levantados en forma de felicitaciones y de aplausos por las noches se va transformando en algo nada saludable. Lo siento en los controles vehiculares y en las miradas de los policías de Plaza Constitución. Lo siento mientras sigo andando las calles y avenidas porteñas con los auriculares colgados de mis oídos.