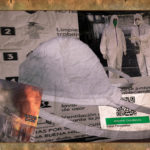La escritora y periodista se consagra con su última novela Nuestra parte de noche, tanto para la crítica especializada como para el público. Con motivo de la presentación del libro, se realizó una charla pública en una reconocida librería de La Plata donde compartió anécdotas, confidencias y como fue convirtiéndose en la exponente de un terror con raíces propias.
Por Carolina Figueredo
La tarde se presentaba fresca. Más que fresca, fría. La tarde más fría de febrero que daba inicio al fin de semana. Seguidores que no habían conseguido una ubicación en el sótano de la librería Rayuela rodeaban la vidriera y llenaban la vereda en un improvisado palco con sillas y parlantes para que nadie se quedara sin oírla. Algunos se refugiaban en infructuosos abrigos de verano; otros, de lleno en la tarde de viernes, bebían latas de cerveza. El viento zarandeaba un par de ramas de los viejos árboles de Plaza Italia y la baja temperatura se anunciaba como un anticipo del otoño. El marco era ideal para ver y escuchar a una de las representantes del terror latinoamericano por excelencia.
Quienes conocen la literatura de Mariana Enríquez y sus pasajes por diversos géneros narrativos distinguen las obsesiones de la autora, la manera en que profundiza con misma cuota de tormento y encanto las temáticas que aborda: todo lo que termina configurando un inquietante universo propio, las formas, los recursos, una voz peculiar. La salida de su última y aclamada novela Nuestra parte de noche se convirtió en esta ocasión en una excusa para armar un conversatorio moderado por la artista Buki Cardelino y el periodista Oscar Jalil en la ciudad en donde cursó sus estudios universitarios.
Con Nuestra parte de noche ganó el prestigioso premio Herralde. A diferencia de sus anteriores trabajos, este relato largo de casi setecientas páginas contiene una trama compleja, intrincada y repleta de alusiones, metáforas y simbolismos que podría encasillarse dentro de las denominadas “novelas totales”. No se inscribe únicamente dentro del género de terror, más bien lo desborda recorriendo y abarcando otras categorías; aunque hace anclaje en lo que los críticos denominan gótico latinoamericano y que surge a partir de las vivencias de una sociedad que son distintas a la anglosajona, con particularidades propias de su historia, una historia reciente que implica dictaduras, desapariciones, torturas, neoliberalismos, violencia policial e institucional. Esa realidad que se transforma en material para ser narrado en cuentos y novelas y que debe trascender el terror real para encontrar su razón de ser.
“Más allá de la trama y una relación bastante clásica, me interesaba preguntar acerca de lo filial, si vale la pena o no poner vida en este mundo”, comienza Enríquez a desentrañar su último trabajo. Y continúa profundizando en el proceso creativo: “estás conviviendo con gente que inventaste y que terminan existiendo y que a veces terminan teniendo sus destinos a tu pesar. Además, como parte de una mezcla de disciplina y caos, cuando empezás la escritura de una novela que es muy orgánica, empiezan a crecer floraciones extrañas”.
Buki Cardelino: ¿Se puede hacer un paralelismo con Manuel Puig en la manera en que él armaba sus textos como collages literarios (con boleros, tangos, todo esa cosa kitsch) y esta novela?
Mariana Enríquez: La referencia es muy pertinente en el sentido en que él trabaja con materiales pop y un poco desechables para hacer otra narrativa que puede ser política. Para mí es una influencia como operación. Puig lo hace con el cine, las conversaciones con señoras, etc.; yo lo hago con la música, con pequeñas piezas de la realidad, con lo santoral pagano argentino (San La Muerte, San Huesito) puestos al mismo nivel de creencia del ocultismo británico. Y el lado oscuro de la cuestión hippie de los ’60s. Quería trabajar con esas cosas porque siempre constituyeron mis obsesiones, forman ese “collage”.
BC: ¿Cuáles son tus bases o puntos de partida para tramar una historia?
ME: El terror tiene que respetar cuestiones del terror: tenés que tener fantasmas, una casa embrujada, un crimen violento y espantoso, un trauma. Me gusta respetar las formas porque creo que son metáforas muy poderosas.
BC: ¿Eso lo tomás de Stephen King o de otros autores?
ME: De Stephen King aprendí a tomar lo absolutamente cotidiano, hasta ramplón, y de ese mismo lugar sacar el terror. It es un libro sobre el abuso infantil y Pennywise es la encarnación de ese abuso, los protagonistas crecen y tienen que volver a reparar ese mal que es irreparable. Es una novela absolutamente pesimista como todas las de esa época, como Carrie que es sobre el bullying, el fanatismo religioso y una masacre escolar. Que la protagonista tenga poderes paranormales es una anécdota, si sacara una escopeta de debajo de su vestido sería exactamente lo mismo. Hacer terror a partir de los elementos de la realidad es algo que también hago pero le agrego elementos de la política argentina. Hay cosas que marcaron mi infancia, elementos desde el lenguaje que son muy particulares y ayudan mucho como el binomio aparecido/desaparecido que me gusta indagar. La idea del fantasma en una sociedad como la nuestra tiene una relación muy estrecha con la memoria: un fantasma es algo que aparece, que cuenta lo que le pasó, que pide justicia.
Oscar Jalil: Corriéndonos un poco del libro, con veinte años publicaste tu primera novela, ¿cómo es todo el proceso que te permite llegar ahora a otro lugar?
ME: Mi primera novela, Bajar es lo peor, la escribí entre los 17 y los 18 años. No había nada que me gustara en la literatura argentina que hablara de mi vida. La escribí para mí y para mis amigos sin intención de publicarla. Al recordarlo ahora de más grande me doy cuenta que no “entré” al mundo literario. La promo de la novela decía “la escritora más joven de la Argentina”, que descubrió Lanata para su colección de nuevos escritores de Editorial Planeta, no era una joven de la Facultad de Letras que había escrito una novela. Mi aspecto, además, era pelo larguísimo y negro con plumas y dientes colgados de todos lados, toda vestida de negro, en un ambiente recontra careta y muy masculino. Las mujeres que había eran grandes. Yo era más un fenómeno freak a la que convocaban de programas de televisión para hablar de “la juventud” que una escritora.
En seguida me contrataron en Página/12, todavía no había terminado la facultad. Y entre esa novela y la próxima que fue Cómo desaparecer completamente (2004) me proyecté un plan de lectura sobre escritores que podrían servir para formarme como lectora y transformarme yo misma en escritora. Cómo desaparecer completamente es una novela realista, creo que es la más oscura que escribí. Es la novela que podía escribir en ese momento, en la construcción de escritora de esos años, con lecturas de escritores muy urbanos y realistas, con bastante grotesco también. Ya no con las influencias más salvajes que tenía Bajar es lo peor. Y a partir del 2004 pude tener continuidad porque había escrito en el medio una novela que no llegó a publicarse porque era muy mala y había entendido las limitaciones. A la imaginación hay que ayudarla y también trabajar con tu instrumento entendiendo las limitaciones. Hay grandes músicos que no son virtuosos pero que con su instrumento pueden hacer un montón.
BC: Los libros que te llevaron a un público más masivo son libros de cuentos…
ME: Yo quería seguir escribiendo género, dedicarme al terror, que es más maleable en textos cortos por una cuestión de suspenso, de tensión y de efecto. El periodismo te da entrenamiento de mirar la realidad de cierta manera y “metaforizarla” y además encontrar las historias que tienen potencial o que son más simbólicas que otras: entre un millón de crímenes hay crímenes que son diferentes. Quería hacer una historia de violencia policial al estilo de Lovecraft que se llama “Bajo el agua negra” y el caso que elegí es el de Ezequiel Demonti, un chico al que la policía obligó a cruzar el Riachuelo, porque tiene una carga simbólica excepcional. Uno como latinoamericano puede entender -no justificar- una violencia institucional que tenga que ver con simulacros de fusilamientos, torturas en comisarías. Pero hacer cruzar a alguien un rio contaminado sabiendo que se va a morir es algo que parece una especie de ritual. No es la violencia habitual, es como un mal más profundo. Por otro lado, lo que quería hacer era escribir cuentos de terror y que hubiese narradoras femeninas. En mis dos novelas los narradores eran varones. No me parecía una exigencia sino una limitación literaria. No creo que una mujer escriba mejor una narradora femenina por ser mujer. Me pidieron un cuento para una antología literaria y quería hacer esas dos cosas: un cuento de terror contado por una mujer. El primer cuento que escribí en mi vida es el que está en esa antología: “El aljibe” es un cuento de terror sobre una chica fóbica que en realidad padece una suerte de maldición familiar.
BC: En el cuento aparece la locura y cómo la sociedad interpreta o trata de acallarla. La posible esquizofrenia o epilepsia ¿puede ser parte de una oscuridad máxima orquestada por unos poderosos?
ME: Lo pienso más como una especie de disciplina de los cuerpos y de las mentes, en todo caso. Y muchos de mis cuentos de terror van por ese lado.
BC: ¿La categoría de Gótico rioplatense se dio a partir de la cuestión de los cuerpos enlazado con lo político, que no estaba tan trabajado desde lo literario? Un simbolismo que se puede relacionar con nuestra historia como país, los desaparecidos, las mutilaciones…
ME: Es el horror de la infancia del cuerpo que falta. Lo querés reponer todo el tiempo con cuerpos incluso muy desbordados, como una especie de metáfora extrema.
OJ: ¿Qué te interesaba a la hora de escribir los cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego, asociado a una temática que después estalla?
ME: Suele pasar como escritor que uno tiene una especie de antena para los temas y si estás enganchado con tu realidad, te dabas cuenta que literariamente la voz y el cuerpo de la mujer se habían vuelto muy importantes por entonces. Algo que para mí era un problema técnico, el que me cuesten mujeres o que termine en escritura autorreferencial, trabajé para superarlo con estas mujeres. Todas voces muy diferentes. Aparece una que está enamorada de una calavera que habla de la anorexia, otra que se mutila a sí misma que refiere a algo que entre mujeres suele hablarse mucho pero no literariamente. Mucho rollo de pareja también. Que fluyera la desproporción y el exceso no lo pensé política sino literariamente.
BC: Hablemos de Patti Smith. ¿Cómo se siente saber que la artista que admirás está leyendo tu libro?
ME: Estoy mucho en redes sociales pero ese día estaba laburando. Cuando miré el teléfono tenía un montón de mensajes de personas avisándome sobre esto (N. de la R.: Patti Smith subió una foto a su cuenta de Instagram del libro Las cosas que perdimos en el fuego en su versión en inglés y lo recomendó). No sé cómo llegó al libro. Después de gritar y bajar le contesté diciéndole la verdad: que había leído un montón de poesía que luego me gustaba porque veía que ella la leía. En mi formación literaria tiene más culpa Patti Smith que mi profesora de literatura.
BC: La poesía aparece mucho en la novela: están todo el tiempo leyendo algún libro, Gaspar va a lecturas de poesía en La Plata.
ME: Por la época en que lo situé, no existían lecturas de poesía. La novia de Gaspar es un personaje mucho más de ahora, podría ser una agitadora cultural. Tiene su grupo de poesía, tiene amigos gays, organiza marchas, se enoja porque no va nadie, es un personaje muy común que se ve hoy en cualquier centro cultural pero que en el ´93 no había. A él le gusta porque su papá lee mucha poesía. Me gusta que en los textos haya referencias. Acá ya es explícito directamente.
BC: Después los lectores vamos a googlear si existen todos esos poetas.
ME: Los poetas existen todos. Veo que hay una cosa de querer verificar la ficción. Lo entiendo pero me sorprende. El otro día estaba hablando con un periodista y me preguntaba: ¿vos viajaste de verdad al norte como los personajes? Primero, no me acuerdo. Segundo, ¡convocan demonios, hijo! (risas) Ponele que haya viajado, demonios no convoqué en un cementerio. Hay una necesidad de verificar qué es y qué no es imaginación. ¿Cómo va a ser cierto? ¡Es literatura!
Pregunta del público: ¿Cómo surgió la idea de escribir una biografía sobre Silvina Ocampo?
ME: La biografía La hermana menor me la encargó la periodista Leila Guerriero porque le pareció que era un buen maridaje. Silvina me gustaba pero nunca se me había ocurrido escribir un libro sobre ella y sabía que escribir una biografía con investigación es mucho trabajo. Antes había escrito un texto más breve sobre Alejandra Pizarnik y obviamente hay muchísima producción académica pero es bastante más amable. El material teórico sobre Silvina es como si fuera sobre una escritora demasiado secreta que exige una ultra decodificación. Leí como cinco o seis libros y dos tesis y no entendí nada (risas). La propuesta fue contar varias versiones de ella, que incluso fuesen contradictorias. Y eso tenía que ver con las entrevistas que hacía cuando hablaba con sus amigos. Quería que fuera una biografía chismosa y que se hablara de la cuestión literaria del chisme. Quería dilucidar si había sido novia de Alejandra Pizarnik… Todos podemos tener diferentes versiones sobre una persona en particular, eso es inherente al ser humano. La biografía terminó siendo un libro de versiones en la que en un momento renuncié ser yo la que cuente una y dejé que todos me contaran a la Silvina que conocieron. Después de la investigación, me di cuenta que era una mujer que nadie conocía del todo. Y ella se ocupaba de que fuera así.
La Linterna: Comentaste alguna vez que estudiaste periodismo porque te interesaba el periodismo de rock, el cultural. ¿Cuál es la nota que más satisfacción te generó hacer?
ME: Yo empecé a trabajar en periodismo porque quería cubrir recitales principalmente, tener un pase, entrevistar músicos. Y funcionó aunque cuando empecé no trabajé de periodista de rock automáticamente. En 1996 venían a Argentina Jimmy Page y Robert Plant, entonces encaré al jefe de sección, Juan Forn, para decirle que nadie de todos mis compañeros que estaban en la redacción (y digo compañeros porque eran todos varones) sabían más que yo sobre Led Zeppelin. Pero también sabía que no me iba a dar a mí la nota, entonces le pedía que me asignara la banda soporte, Black Crowes, que me la recontra bancaba. Y la hice. Y salió publicada. Pero la cobertura que más disfruté la hice por mi cuenta, la pagué yo: una de mis bandas favoritas es Manic Street Preachers y en febrero de 2001 tocaron en Cuba. En plena crisis, saqué todos mis ahorros y me pagué el viaje. La gente me decía que estaba loca. No me agarró el corralito porque fui a ver a Manic Street Preachers y había gastado todo ahí (risas). Cuando volví le dije a Forn que tenía una historia para contar y se publicó en tapa. Fue el que más disfruté pero no fue estrictamente una cobertura.
OJ: ¿Qué lugar ocupa la música en tu escritura o en tu proceso de trabajo?
ME: Siempre escribo con música. Para esta novela escuché la época imperial de Rolling Stones, Zeppelin, Bowie. Casi nunca escucho música en español porque interfiere terriblemente pero esta vez lo hice porque lo necesitaba en algunas partes: Ramón Ayala, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Silvio Rodríguez para la escena de la peña clandestina y el personaje progre. Para la corrección del libro, fines de 2018, coincidió con que Suede sacó The blue hour que es un disco totalmente brujo y oscuro. Al punto que el cuarto capítulo se llama Círculos de tiza, “Chalk circles”, una canción que escuchaba obsesivamente. De lo que trata el disco es de la desesperación de un padre al que se le pierde un hijo, es un disco conceptual. Era un disco sobre un vínculo filial y yo estaba escribiendo una novela sobre un vínculo filial. Laura Marling, Bat for Lashes, Cat Power y Lana del Rey fueron mujeres que escuché. Florence Welsh terminó bautizando al personaje de Florencia porque se parece físicamente. Para los rituales escuchaba Bowie, el primero y el último, el nacimiento y la muerte, que son capítulos espejados. A la novela, cuando la mandé al concurso le puse “Mi estrella oscura” por “Black Star” de Bowie y “My dark star” de Suede. La novela Este es el mar la tomé de The Waterboys, y Cómo desaparecer completamente de Radiohead.
“Hay unas flores por si quieren llevarse a sus casas, recomiendo los nardos que tienen un perfume increíble. Gracias a todos por venir y bancarse este frío en febrero”.
Dentro de la librería, ahora en la planta baja, Mariana Enríquez está firmando libros, dedicándolos a sus lectores. Conversa, saluda, se saca fotos, a veces sonríe. Ya no tiene el pelo negro oscuro como cuando la convocaban a los programas de televisión por la salida de su primera novela; ahora lo usa medio rubio medio ceniza. Pero la apariencia misteriosa permanece. Afuera un chango de supermercado hace las veces de canasta para los ramos que un florista ofrece a los que van saliendo. En un momento, el vendedor se adentra en el local, también quiere conocer a la autora que tanto revuelo ha causado en la tarde platense. El chango comienza a rodar vereda abajo, con ese halo de misterio que envuelve toda la jornada.
La biografía indica que Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) es periodista, subeditora del suplemento Radar del diario Página/12 y docente. Su primera novela, Bajar es lo peor, la publicó cuando aún no se había graduado y fue un suceso editorial. Ha escrito otras novelas, relatos de viajes, perfiles y colecciones de cuentos, entre los que se encuentran Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego y Alguien camina sobre tu tumba.